Los dirigentes del Pueblo Maijuna, junto con los de sus aliados los Kichwa del río Napo, viajaron en estos días desde sus remotas comunidades en el noreste de Loreto a la nublada Lima para gestionar la aprobación de su área de conservación regional. Y lo consiguieron: por fin salió publicado el Decreto Supremo 008-2015-MINAM que crea el Área Conservación Regional Maijuna Kichwa.
Ha sido la culminación de un largo proceso (casi diez años), que incluyó el primer proceso de consulta previa realizado en el Perú y que comenzó cuando un grupo de dirigentes se acercó a conversar con quienes trabajábamos en un proyecto de apoyo a la creación y gestión de áreas protegidas en Loreto. Habían oído hablar de que este proyecto apoyaba a comunidades a manejar sus recursos naturales, y querían conocer más. Les explicamos en qué consistía el modelo y dijeron: “Eso queremos para nuestro pueblo, pero queremos verlo con nuestros propios ojos.”
Un grupo de ellos viejó unos días a conocer la forma de trabajo de las comunidades del río Tahuayo, beneficiarias del recientemente creada Área de Conservación Regional Tamshiyacu -Tahuayo, y volvieron aún más convencidos de que ese es el modelo de desarrollo que querían para sus comunidades. Como tantas otras comunidades amazónicas embarcadas en la vorágine extractivista que azota la Amazonía desde la época del caucho, los Maijunas habían visto por décadas salir de sus bosques, cochas y quebradas ingentes cantidades de recursos, que sirvieron para enriquecer a otros mientras ellos permanecían en la miseria; incluso los peces y los animales que constituyen la base de subsistencia eran cada vez más escasos, lo que incrementó la desnutrición entre sus niños.
En el Tahuayo vieron a comunidades que controlaban sus territorios de depredadores foráneos, y manejaban sus recursos de fauna y flora de acuerdo con reglas sencillas de uso establecidas por ellos mismos, aunque con apoyo del Estado. La abundancia de pescado y de animales del monte impresionó mucho a los Maijunas, que ya no conocían esa abundancia más que por los relatos de los más ancianos. Aún conservo la foto que se tomaron en un bote lleno de tucunarés, cuando fueron con los pobladores de la comunidad de El Chino a pescar a una de sus cochas. Algunos comentaron que querían mudarse para vivir en ese lugar.
Cuatro comunidades, que en conjunto suman poco más de 500 habitantes, son lo que queda del pueblo Maijuna, anteriormente conocidos como “Orejones”, por su hábito de dilatarse los lóbulos de las orejas con discos de madera de topa. Apenas hace dos siglos poblaban las áreas interfluviales entre los ríos Napo y Putumayo, junto con sus parientes los Secoya o Aido Pai.
Falta mucho camino por recorrer para que los Maijuna alcancen siquiera un estadío aceptable del ansiado desarrollo sostenible. Una de las últimas veces que visité una comunidad Maijuna traje de vuelta una malaria falcíparum que me dejó exhausto por semanas. Las enfermedades transmisibles, la desnutrición crónica, el bajo nivel de los servicios de salud y educación, y la pobreza monetaria (que limita enormemente el acceso a bienes comerciales hoy indispensables para vida diaria) son solo algunos de los retos con los que se enfrentan los Maijuna. Pero lo que tienen claro es que eso solo es posible conservando y manejando racionalmente sus bosques, y dándole valor agregado a sus recursos. Ya intentaron sin éxito algunas alternativas, como ganadería o agricultura comercial, con resultados exiguos.
La última vez que visité una de las comunidades Maijuna noté mucho optimismo entre ellos: abundaba el pescado en la quebrada Sucusari como hacía muchos años que no veían y los animales de caza estaban volviendo a acercarse a la comunidad. Pudimos disfrutar de un excelente chilcano de chambira, lo que sirvió para bromear con ellos sobre los diminutos peces con que nos agasajaron la primera vez que los visitamos. “Es lo único que hay”, nos dijeron entonces, cuando les preguntamos por qué tan pequeños.
Aunque recién cuentan con un documento que le da validez legal al área de conservación de 391,039 hectáreas, las cuatro comunidades Maijuna, en alianza con sus vecinos Kichwa de las riberas del Napo, comenzaron a cuidar el área con el apoyo de algunas organizaciones y del Gobierno Regional. Expulsaron a los madereros, pescadores y cazadores e ilegales, y establecieron medidas sencillas de control y manejo que han dado resultados muy alentadores, pues hoy sus mesas están de nuevo bien abastecidas de “mitayo” (carne y pescado) y las perspectivas mejoran cada año.
Además están impulsando actividades productivas para generar recursos, con base en productos de sus bosques: artesanías de fibra de chambira, frutos de aguaje, joyas de semillas de palmeras amazónicas, producción de miel, entre otras. Pronto esperan involucrarse en una experiencia de turismo comunitario, para lo cual están construyendo un centro de interpretación sobre el pueblo Maijuna en la comunidad de Sucusari.
Paralelamente a estos procesos que llamaríamos “económicos”, los Maijuna están embarcados en un ambicioso plan de revaloración cultural y de recuperación de su idioma y sus costumbres ancestrales. Cada vez menos Maijuna hablaban su idioma, pero hoy los niños estudian en la escuela también en su idioma materno, incluyendo conocimientos tradicionales transmitidos de generación en generación, gracias a profesores bilingües y a sabios de su propio pueblo.
Los Maijuna ven hoy con mayor optimismo que nunca su futuro como pueblo. Lo pude comprobar cuando me visitaron para mostrarme el flamante Decreto Supremo de creación de su área de conservación regional… ¡Larga vida al pueblo Maijuna!
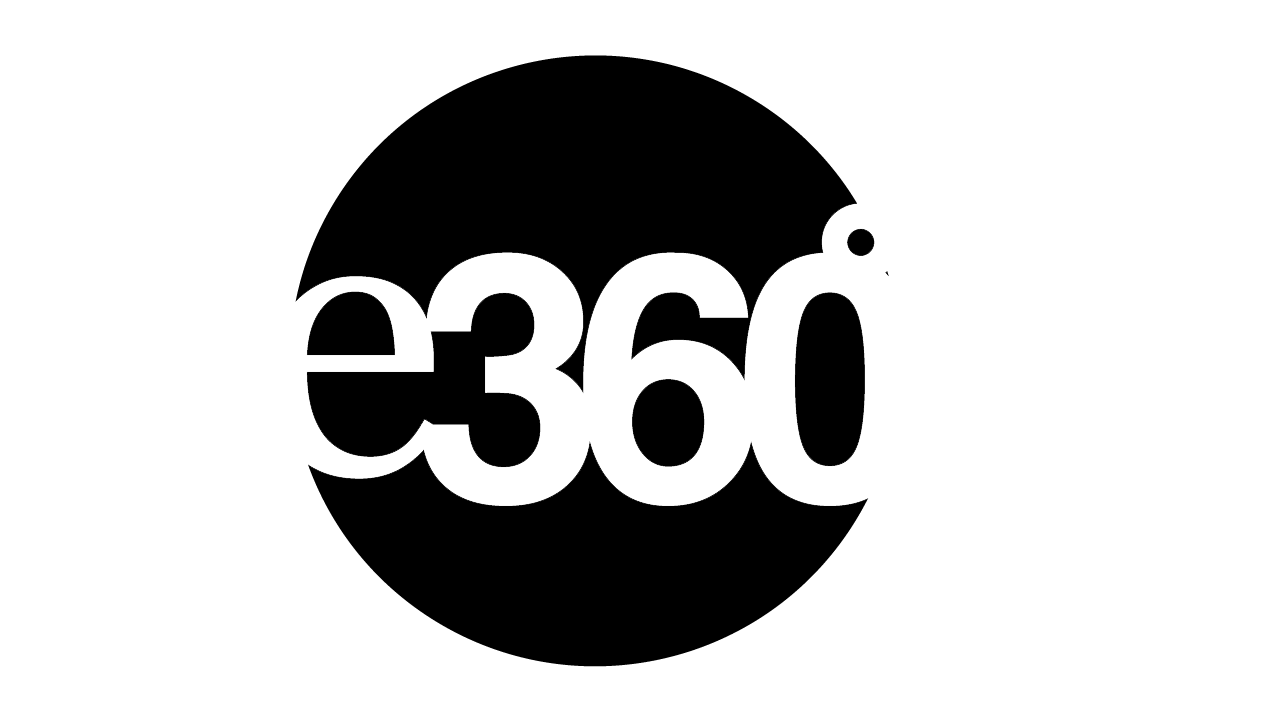

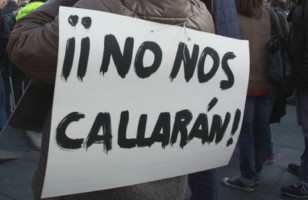











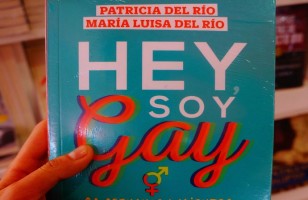

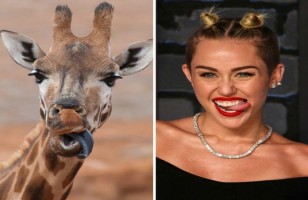




Comentarios